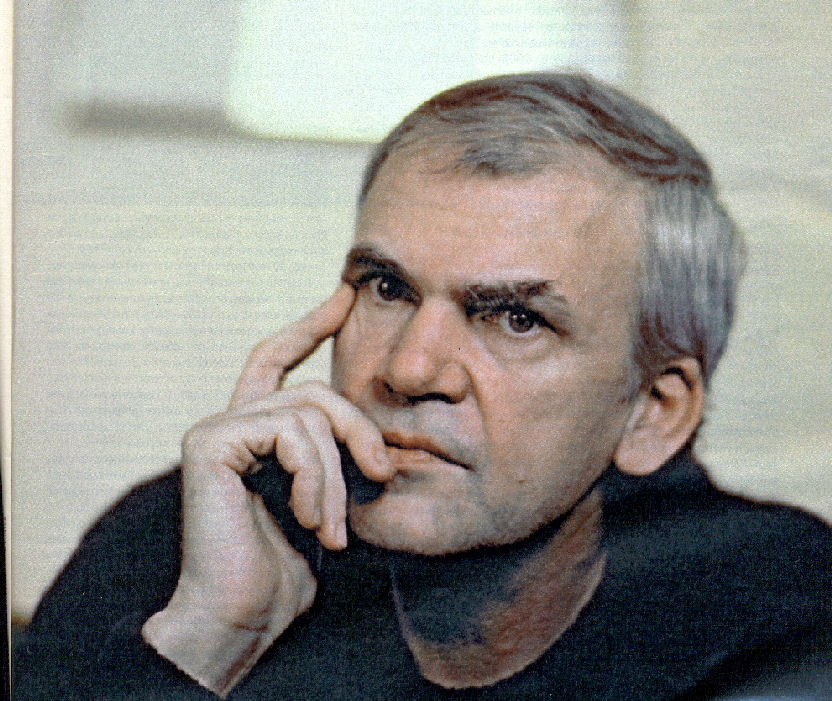Este cuento obtuvo el Segundo Premio del Certamen Fernando Quiñones, Cádiz, España.
despertó cuando el micro ya estaba entrando en la terminal de Tres Arroyos. Nacho no estaba esperándola y ella no se sorprendió.
Hacía más o menos un año que se veían cada miércoles. También se encontraban domingo por medio cuando su marido iba a la cancha. Demasiado pronto se había perdido esa emoción furtiva que sentía al verlo y Laura terminó tomándose el asunto como parte de su rutina semanal, como ir al gimnasio o cenar con sus amigas. Nacho era más joven que ella, no mucho, pero tenía una actitud demandante y un tanto adolescente que había vuelto todo un poco absurdo. Al menos para ella. Cierta aprensión hacia lo que él pudiera hacer había postergado el fin. Laura era una mujer cuidadosa y había estado buscando una salida limpia, un modo de terminar con eso discretamente. Fue entonces que Nacho desapareció. Se sintió algo inquieta los primeros días pero pronto la ganó una sensación de alivio. Él se había aferrado a Laura como a una tabla en un naufragio y ella empezaba a temer que la hundiera en su desesperación. Nacho era muy emotivo, a diferencia de su esposo, y tenía bruscos cambios de humor que Laura confundió al principio con cierto apasionamiento. Pero la situación era demasiado densa para lo que ella pretendía de una aventura. Sus encuentros fueron haciéndose cada vez más opresivos. Paradójicamente, esto la llevó a apreciar de otro modo la cansina tranquilidad de su marido. Para cuando desapareció Nacho venía planificando un viaje a modo de segunda luna de miel que, pensaba, serviría también para dar por terminada esa relación.
Hacía tres semanas que no se veían cuando llegó una carta de él. Dentro del sobre, una llave y una breve nota que, con una velada amenaza de descubrir el engaño, le proponía un encuentro en San Cayetano, de donde Nacho era. Laura inventó un percance para una amiga y tomó el primer micro que encontró. Tuvo que bajar en Tres Arroyos y hacer un transbordo porque no había servicio directo a San Cayetano. Cuando al fin llegó, se sentía sucia y cansada. Preguntó a alguien por la dirección del remitente y caminó lento las pocas cuadras que la separaban del lugar que le indicaron. Tocó timbre y esperó. Después golpeó la puerta. Nada. Tomó la llave que le había enviado y abrió. Dentro estaba oscuro. Laura no prendió ninguna luz ni abrió las ventanas. Era una casa vieja, de techos altos. Los muebles estaban cubiertos por sábanas y había cajas de cartón desperdigadas por todo el lugar. Los padres de Nacho habían muerto unos años antes en un accidente; él había cerrado la casa después de eso y ahora la usaba como depósito de las interminables cosas que iba acumulando sin aparente razón. Al menos ella no podía entender el apego que tenía hacia esos objetos inútiles; infinidad de boletos de micro y de tren, encendedores y ceniceros de hoteles alojamiento, botellitas, recortes de diario, piedras de lugares donde había estado, todo empaquetado en esas cajas marrones que poblaban la casa abandonada. Pero lo que más molestaba a Laura eran las fotos. Incansablemente, Nacho sacaba fotos. Buena parte de su presencia allí se debía a esas fotos que le habían parecido un jueguito romántico al principio y que más tarde se habían transformado en una manía molesta. Y después en algo peligroso. Caminando entre las cajas se preguntó cómo había aguantado tanto tiempo a un tipo así, tan sufrido, tan poco hombre. Y sin embargo, al principio le pareció dulce. A pesar de sus cambios de humor era muy correcto y nunca puteaba. Y tenía ese aire solitario y triste que resaltaba con sus ojos y con un libro, también triste, que llevaba siempre bajo el brazo. Laura lo encontró colgado de una viga en la cocina. No se sorprendió ni sintió culpa. Más bien, decepción. Qué desconsiderado, pensó, hacerme venir acá para esto. Qué hijo de puta, pensó también, harta de sus trágicas puestas en escena. Qué triste, pensó al fin, que tuviera que asegurarse de ese modo que alguien descubriera su cuerpo. Se acercó a él y tocó su mano; estaba fría. No había olor, así que supuso que se había ahorcado ese mismo día. Revisó en sus bolsillos y encontró previsiblemente una carta dirigida a ella. No la abrió. Buscó entre los cajones hasta encontrar un rollo de bolsas de basura, bolsas grandes y negras. Metió en una la carta y después se puso a revisar cada una de las cajas donde Nacho acumulaba sus recuerdos. Sacaba cuanto tuviera relación con ella y volvía a acomodar el resto con mucho cuidado. Se tomó todo el tiempo del mundo para hacerlo y cuando terminó se sintió un poco sorprendida de la frialdad con la que había realizado la tarea. Poco después de sacar las bolsas a la calle pasó el basurero. Laura se dio una ducha y esperó al amanecer en el comedor fumando un cigarrillo tras otro. Tuvo que tirar tres veces la cadena para que las colillas partieran rumbo a las cloacas. Comprobó por última vez que todo estuviera en orden y salió, cerrando la puerta sin echar la llave.