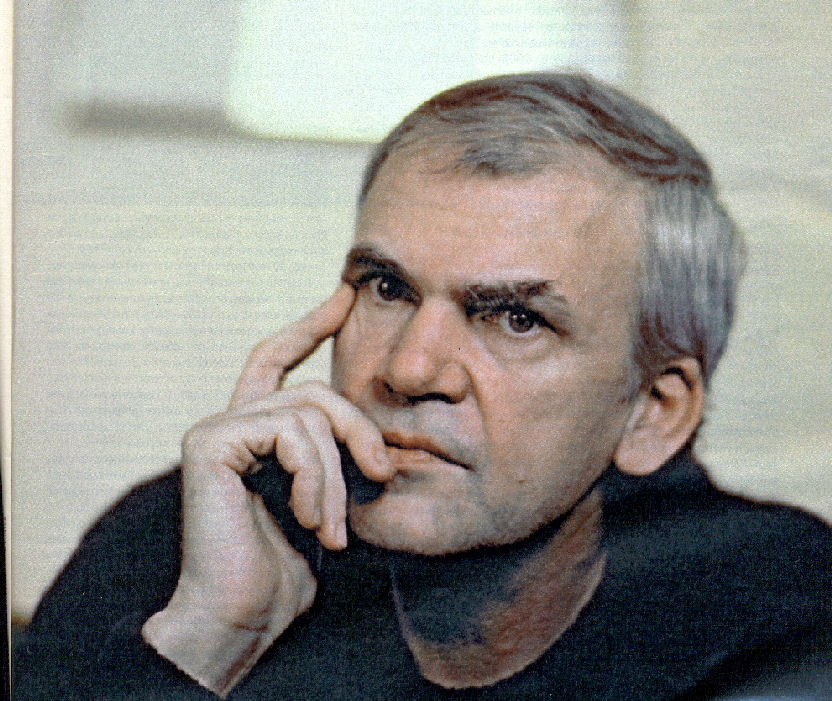-¿Está segura de que la quiere comprar?
Estoy
frente a la puerta de una pequeña casa de campo. Desde afuera no se nota lo
espaciosa que es. He caminado hace unos minutos por detrás del dueño que abría
ventanas, sacaba polvo y telas de araña. Es un solo cuarto de enormes
dimensiones, dividido a la mitad por unas estanterías de madera oscura que casi
llegan hasta el techo. A un costado está la cocina, del otro, el cuarto. Luego
hay un baño. Eso es todo.
Desde la
ventana del cuarto se ven las montañas, eso me ayuda a decidirme.
Le digo que
sí, sin preguntarle por qué me lo dice. Se supone que tendría que estar
entusiasmado por venderla. Cierra un poco los ojos y hace una mueca con la
boca. Se quita de los dedos de su mano derecha los restos de tela de araña en
el pantalón de trabajo.
La casa
está rodeada por un jardín salvaje, lleno de plantas que no conozco. Hacia el
lado del río, más allá de la calle de tierra, se ve un chalet color madera,
semioculto detrás de unos árboles. El hombre mira hacia donde mis ojos se
quedaron detenidos.
-Es de la
maestra.
Despide por
la boca un suspiro largo y luego camina hacia la tranquera de palos y alambre,
a unos metros de la puerta. Al llegar a la tranquera, comienza a desatar los
nudos que sostienen el cartel que dice ‘se vende’. Abajo hay un teléfono. Tuve
que llamar más de tres veces hasta que una voz me atendió. Era la hija. Al
decirle que era por la casa en venta, hubo un silencio.
-¿Está
segura entonces, doña?
Asiento con
la cabeza, los ojos un poco cerrados porque los rayos del sol de la tarde me impiden
tenerlos abiertos. Pienso: una casa, sol, un jardín, montañas, el río cerca. No
hay infierno posible que pueda quitarme la felicidad si logro comprarme la
casa.
Al día
siguiente, estoy en la puerta con las llaves en la mano.
La casa es
mía.