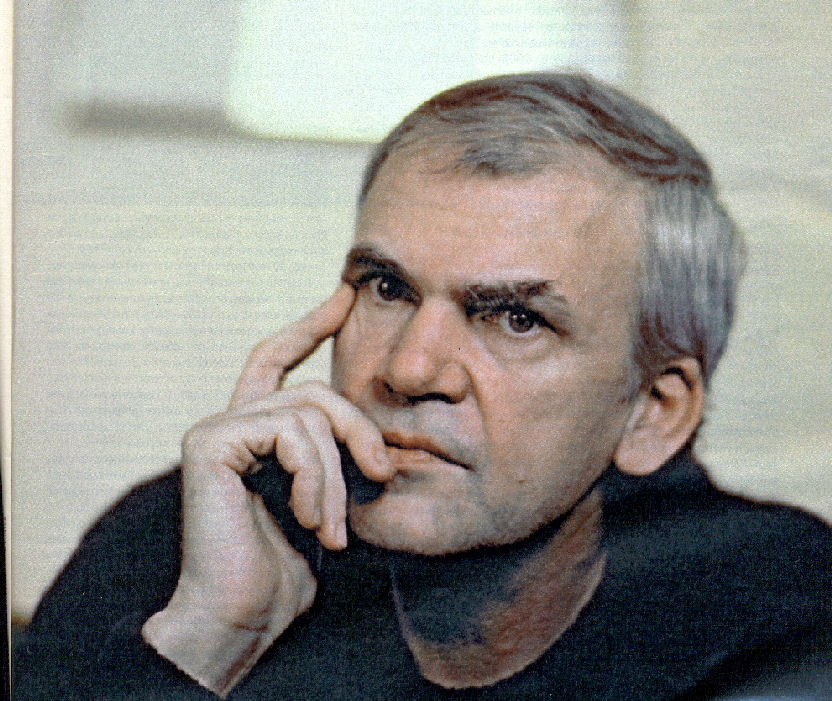por Federico Sequeira*
Se sentía extraña, rodeada de mujeres jóvenes y casi todas delgadas. Ella, como las demás, estaba ahí para ver a su pequeña en la fiesta de fin de curso organizada en ese jardín de infantes del Estado. Claro que a diferencia de las demás, su chicuela no estaba entre los actores, sino que era la maestra de los nenes de sala
naranja.
Cerró los ojos. Las imágenes se mezclaron.
Todo es culpa del Rey Blanco... de la Sierra de Plata... de Alejo García y Tomás de San Martín... de los hermanos Pizarro. Pero de eso ella no sabe nada.
Apenas si recuerda a un abuelo mutilado física y mentalmente en la guerra del Chaco, peleando por un trozo de tierra que no cambiaría nada para él ni para ningún otro combatiente, y menos para el país. Si supiera que la guerra la armaron la Shell y la Texaco por una mera cuestión de petróleo...
Abrió los ojos y recordó que el abuelo tenía, como ella, una máscara de cobre. Ese abuelo que alguna vez, siendo ella apenas un puñadito de arcilla maleable y modelable, la había calzado sobre sus rodillas y, en base a historias masculladas taciturnamente, la había ido amasando.
“Es la época de florecer de entre las cenizas”, le decía el abuelo, mientras el presidente Germán Busch (1) incautaba propiedades de la Standard Oil, u ordenaba la sindicalización obligatoria.
Y sin embargo, el tiempo demostró que el ciclo del derrumbe no terminaría jamás, que cada tanto se dejaba de caer, se subía apenas, para después desplomarse otra vez con más violencia: los nefastos gobiernos de Quintanilla y de Peñaranda(2), y su padre que un día la alzó en brazos y llevó a la familia entera a orillas del Titicaca... Caballitos de totora en el lago, las noches frías de Achacachi...
Ahora, la incomodidad no la abandonaba, y ni siquiera los recuerdos podían cambiar eso: aunque nadie se lo hacía notar, ella percibía la diferencia. Seguramente muchas de esas madres la habrían visto alguna vez atendiendo en la verdulería.
Pero no podía irse, le había prometido estar a su hija. Era su primera suplencia larga, y había preparado un número con los alumnos para la fiesta de fin de curso. Tenía que estar orgullosa, porque ese momento justificaba todas las desazones sufridas.
Había luchado con esa hija, siempre rebelde, que no quería ni vestirse ni peinarse a la usanza tradicional, porque decía que una y otra cosa habían sido ideas de reyes y virreyes, y no legados indígenas.
Estiró la pollera llevándola a cubrirle las rodillas, como hacía años atrás, cuando vendía sentada en la calle.
Se puso más nerviosa todavía de lo que estaba cuando escuchó el alboroto de unos chicos que empezaban a asomarse por la punta del escenario; y la silla le pareció más resbalosa que nunca hasta entonces, cuando vio a su hija marchar detrás de los pequeños.
La maestra la saludó regalándole un gesto, en el que ella sintió que reivindicaba un poco la sufrida memoria de su pisoteada Bolivia. Había tenido que dejarlo todo, sí, pero ahora, a dos mil kilómetros de distancia, su hija empezaba a escribir otra historia.
Cerró los ojos, y aspiró fuerte para llenarse los pulmones de aire y exhalar después en un suspiro hondo. Y entonces... ¡se despertó!
Miró la hora en el reloj de su muñeca, y se dio cuenta que eran más de las cuatro de la tarde. Se había quedado dormida, pero eran tan intensas las imágenes que le había dejado el sueño que no lograba reaccionar.
Después de abrir la puerta, a la que le había dado dos vueltas de llave, volvió a sentarse en el cajoncito, atrás del mostrador. Se estiró la pollera con las dos manos, hasta cubrirse las rodillas, y sonrió acordándose de pronto que en algún momento en el sueño había hecho lo mismo.
Entonces empezó a repasar las imágenes, y se emocionó al imaginar que su hija algún día pudiera llegar a ser maestra.
Siempre había pensado que iba a tener que recordarle, a manera de sermón, que ella no había podido ir a la escuela porque tenía que ir a juntar las cáscaras de naranja que otros más afortunados tiraban desde las ventanillas de los colectivos, para alimentar con eso a sus hermanos.
No hizo falta, porque la chica era estudiosa. Era brillante.
Con sus catorce años, la mocosita no sólo la ayudaba en la verdulería, después de hacer los deberes en el mostrador sucio, entre pellejos descoloridos de cebolla, sino que se empeñaba en contarle las cosas que aprendía en la computadora de la escuela sobre esa tierra lejana a la que no podía recordar, pero que sentía profundamente suya.
Dos o tres clientes no lograron quebrar la línea de sus reflexiones, emocionada como estaba.
Y sí, ya era toda una señorita la criatura. Un poco rebelde, claro, con esa manía de no querer peinarse con la raya al medio, o el capricho de usar ropas modernas. Pero siempre hablaba con orgullo de sus pómulos prominentes, los ojos achinados y la piel cobriza que le ganaban piropos en todas partes a donde iba. Si hasta el empleado de la fábrica de pastas, que era rubito y de ojos azules, no se cansaba de meterse a la verdulería con cualquier excusa para terminar ponderando a la nena.
Era una suerte que hubieran dejado el suelo natal, porque sino, a esa edad la chica ya tendría que estar casándose con algún pretendiente que al menos le pudiera garantizar algo de comida en el estómago.
No quería que su hija repitiera su historia, la historia de casi todas las mujeres de Catavi(3), que perdían a los padres, primero, y a los maridos y los hijos, después, en las minas de estaño, comidos los pulmones en apenas cuatro años por la voracidad de la silicosis.
Recordó con una mueca triste el día que vinieron a desalojarlos porque, con el padre muerto, tenían que devolver la casa a la compañía. Entonces ella tuvo que buscar un minero con el que casarse, con papeleta y todo, para no perder lo poco que tenían y poder seguir alimentando a sus hermanos con las sobras que dejaban esos otros que apenas podían un poquito más que ellos.
La vida la empujó y tuvo que deshacerse de lo poco que le quedaba ya de niña, para entregarse por primera vez a un hombre. No, no quería eso para su hija.
“Es todavía una nena”, murmuró para ella misma, y algunas lágrimas comenzaron a surcarle el rostro, cuando vio a la chica cruzar la puerta: un chupetín en la boca le daba a la cara un aire más aniñado que nunca.
Se dejó caer los párpados, suspiró con fuerza, y entonces... ¡se despertó!
Instintivamente se llevó una mano a la cara y sintió la humedad de sus lágrimas en el pómulo prominente. Tardó en reconocer los pasillos del hospital, después de haber soñado sueños esperanzadores, o esperanzados, que sabía nunca llegarían a cumplirse.
No tenía noción de la hora, pero algo le decía que amanecía más allá de los pasillos oscuros. Ella sólo quería ver venir al médico, escucharle decir que había equivocado las primeras conclusiones y que la chica de cuatro añitos, su hija, iba a crecer normalmente... que todo ese tiempo de enterrarla hasta la cintura en la punta del surco para que no se escapara, porque los patrones la obligaban a trabajar de sol a sol, no iba a tener consecuencias graves.
Quería cerrar los ojos y volver a abrirlos, como saliendo de un sueño, pero torpes, los recuerdos la invadían mientras apretaba los labios en una mueca de desaliento.
A roturar la tierra, porque es tiempo de sembrar. El cuerpo apretado en un ángulo recto, a veces agudo, y las manos como hojas de otoño que caen de los árboles, van cayéndose de ellas las semillas en puñados sobre el surco.
De la altura de Potosí a la soledad fría y cruda de las quintas. La máscara de cobre de su cara fue tornándose más silenciosa y más lejana que nunca, y ni los gritos de los chicos semienterrados en la punta del surco, ni el magro jornal lograron arrancarle un gesto.
En sus recuerdos se mezclan un huayno escuchado hace años, el mercado en las calles de pendiente con un cajón dado vuelta por puesto, y el día en que se decidió a dejarlo todo en busca de un futuro mejor que la ignoró.
Ahora quisiera apretar los ojos hasta que duela, y abrirlos como si despertara, pero ya se terminó el tiempo de los sueños.
1- Germán Busch, presidente de Bolivia de 1938 a 1939.
2- Sucesores en el gobierno del anterior (ambos en el período 1939-1942).
3- Pueblo minero, cercano a la ciudad y cerro de Potosí.
* Federico Sequeira es periodista y escritor.