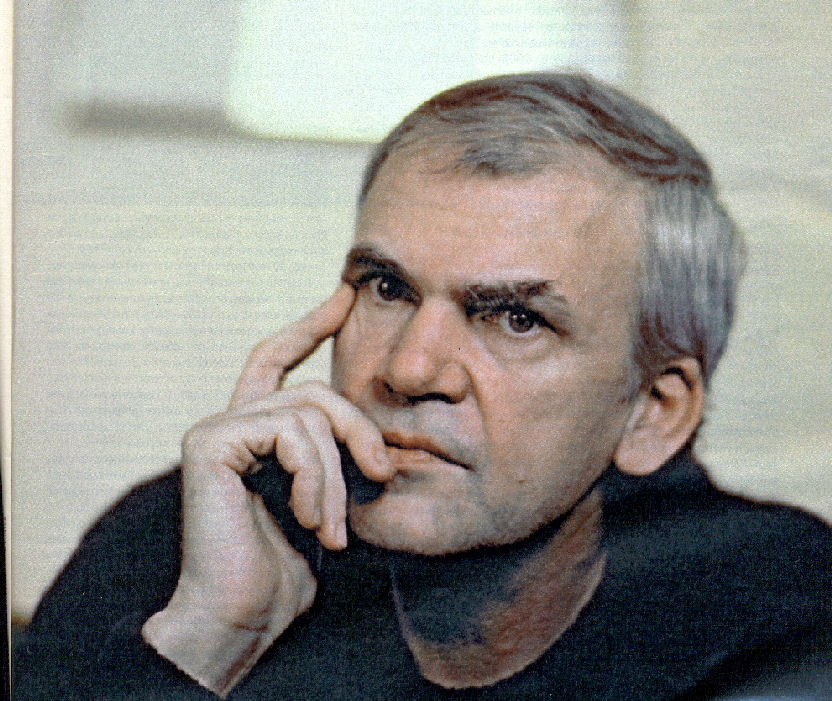- ¿Usted es el que viene por la plata?
- Sí, ¿está tu mamá?
- Ya viene, está en el baño. Me dijo que espere.
Luciana lo guío por el pasillo oscuro hasta el patio y le indicó una silla para sentarse. El hizo un gesto de no darle importancia y permaneció de pie. Hacía calor. El patio estaba limpio y lleno de cachivaches. A un costado, había un cochecito de bebé, con señas de bastante uso. También un balde rojo sin manija, una palangana de metal, un lavarropa contra la pared
medianera, no muy alta, que comunicaba con un patio análogo en el departamento vecino. Hacia arriba se veían dos o tres pisos con ropa colgada; en el aire perduraba olor a pescado frito.
Del cochecito se oyó un quejido. Luciana se acercó:
- Bueno Rosarito, no llore, no llore, mamá ya viene.
El cobrador miró la silla, sacó un repasador que descansaba sobre el respaldo y se sentó. Apoyó el repasador sobre una mesa con mantel de plástico. Un rollo de papel higiénico a medio usar descansaba junto a un salero alto y amarillo que parecía una mamadera. Sobre el aceite revoloteaba una mosca.
- ¿Quiere agua?
- No, gracias. ¿Le avisaste a tu mamá que ya vine?
- Escuchó el timbre.
Y otra vez se acercó al bebé y trató de calmar a Rosarito que lloraba con verdadero entusiasmo.
El cobrador se quitó el saco y lo apoyó sobre sus piernas. Encima dejó la carpeta con las boletas. Luciana lo miraba. Luciana tenía ojos claros, un poco hundidos, había que mirarla de cerca para darse cuenta de lo bonitos que eran.
El cielo se veía azul, sin nubes. Del baño llegó el sonido del agua de la ducha. El cobrador miró a Luciana, pero Luciana se miraba las uñas, pintadas de oscuro. En los pies también se las había pintado, pero de un rojo más violento. Las ojotas eran azules y verdes. El cobrador estuvo un rato largo pensando en que más bien debería andar descalza, y se imaginó esos pies en las baldosas calientes y a Luciana dando saltitos por el patio. Era linda Luciana, y su cuerpo prometía.
- ¿Seguro que sabe tu mamá?
- A ver, ya vengo.
El cobrador hojeó los papeles que tenía encima. Quiso apoyar algunos sobre la mesa, pero el mantel tenía migas y restos de lechuga. Le costó trabajo encontrar la boleta, pese a que creía haberla apartado. Diecinueve pesos. La mujer había quedado debiendo diecinueve pesos de la última cuota por el arreglo del televisor y él debía cobrárselos.
- Dice que ya viene.
La voz de Luciana era dulce, melosa tal vez por el calor, y lo decía todo con esos ojos tranquilos. Estaba gordita Luciana, y las calzas le quedaban bien.
- ¿Cuántos años tenés?
- Doce.
Luciana jugaba con una pelota de goma. La tiraba hacia arriba y trataba de atajarla. El cobrador se limpió las gotas calientes que le bajaban por la cara. Luciana le tiró la pelota. Se le cayeron algunos papeles pero la alcanzó en el aire. La tiró a propósito debajo de la mesa. Luciana tuvo que agacharse para levantarla.
- Ayudame con los papeles, nena - dijo el cobrador y la voluptuosidad resonó en sus palabras y Luciana se agachó otra vez.
La mujer salió de atrás de la cortina de la puerta con el pelo mojado. El cobrador dio un salto, pero no logró levantarse rápido de la silla por temor a que se mezclaran las boletas. Las acomodó como pudo y cerró la carpeta. Arrodillada junto a él, Luciana le alcanzaba más papeles. El cobrador no miraba a Luciana, miraba a la mujer mientras recibía los papeles y la mujer lo miraba a él. El cobrador, bruscamente de pie, bajó la mirada y se puso el saco.
- ¿Puede venir la semana que viene? Porque... no tengo la plata todavía.
- Sí, está bien. Y si no, está bien. Yo la llamo.
Luciana lo acompañó hasta la puerta.
Del otro lado del patio apareció la cara de una mujer con el pelo aclarado.
- ¿Viste, qué te dije? Ahora si querés levantás la mesa y guardás todo como lo tenés siempre, que ese tipo acá no vuelve. Además mi Luciana estuvo buenísima, no me digás.
- No sé.
- Mamá, - dijo Luciana - ¿ya puedo volver a casa? - la mujer asintió con la cabeza.
Luciana se subió a una silla y de un salto estuvo del otro lado del patio.
- Qué te dije, Luciana es así. No sé qué tiene, pero viste cómo los pone locos. Yo, si la mando al almacén, no hay problema. A mí no me fían más, pero a ella, todo como ella quiera. Es una suerte tener una hija.
La beba lloró en el cochecito, y su madre la levantó:
- No sé, - y la apretó contra sí - yo no sé qué voy a hacer cuando crezca.
- ¡Mamá!, - se oyó de adentro de la casa la voz de Luciana en un grito - ¿me puedo disfrazar con tu ropa?
- Sí, nena.
- ¿De cualquier cosa?
- Sí, nena, de cualquier cosa.
Este cuento forma parte del libro "El poeta que sangra" (Ciudad de lectores, Buenos Aires, 2004).-