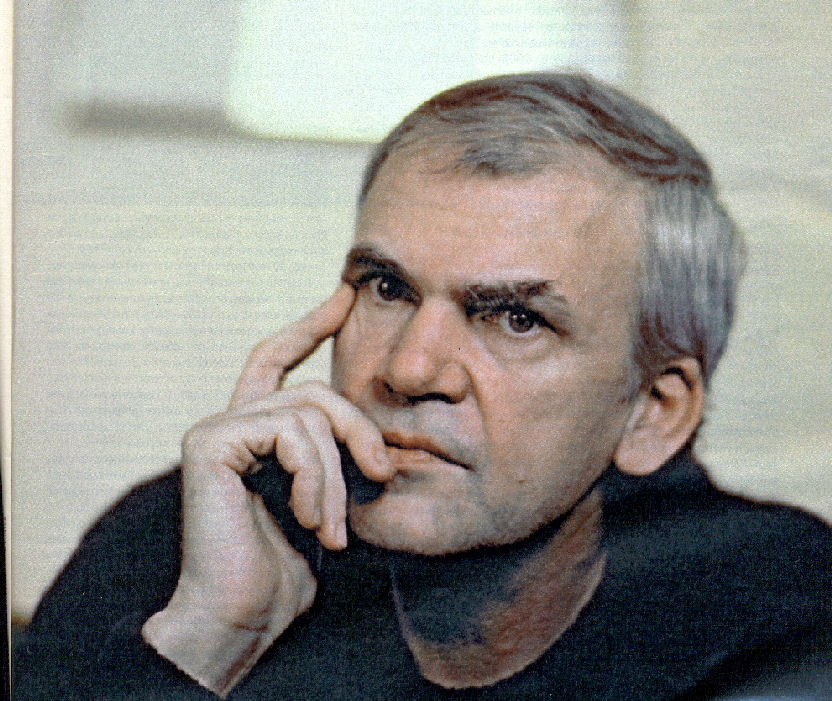En un cajón encontró guantes nunca devueltos; en un sobre, una fotografía en la que aparecía junto a Helena,
su mejor amiga; en un bolso de mano, un portarretratos envuelto en papel de seda que no recordaba haber comprado nunca (le vino bien para la foto aunque fuera distinto del que hubiera elegido). Lo colgó en un lugar visible del living. Junto a la caja de herramientas donde buscó el martillo y el clavo, encontró el contrato de alquiler.
Pensó en su amiga; hacía bastante que no le hablaba por teléfono. En la fotografía, Helena miraba hacia atrás: unas ovejas distraían un paisaje de picos nevados. Ella, abrazada a Helena, se quitaba el pelo de la cara por el viento.
El hombre de la empresa telefónica fue el primero en ver la fotografía. ¿Usted es del Sur? Sí, dijo ella para no tener que explicar. La primera llamada luego de que le arregló el teléfono fue para Helena. Del otro lado, su amiga la increpó. La verdad es que, no debería decírtelo, pero estoy harta de que nunca me llames. Mejor terminemos esta farsa de amistad, ¿no te parece?
Le contó a su novio pero él no le dio importancia. Le dijo que la fotografía en la pared quedaba muy bien, vos estás lindísima; la mejor fotografía que le conocía. Los que entraban al departamento le preguntaban por el Sur y por aquel abrazo atestiguando una entrañable amistad y ella hablaba de ese tiempo. Cada vez recordaba más detalles y se acordaba más de Helena. Quería llamarla, pero temía la ferocidad de sus palabras. El novio insistía en que se dejara el pelo como lo había llevado en el Sur; sentía una gran curiosidad por esa época, aunque -él debía saberlo- no había sido ni la más productiva ni la más encantadora.
Sólo fueron dos años, repetía aunque supiera que no importaba cuánto hubiera durado: ella era una chica que había vivido en el Sur. En el Sur había conocido a Helena, su vecina, y habían compartido un secreto. ¿Estaría el secreto, por trivial que fuese, a la vista en aquella imagen colgada en el living? Un lamento insoportable le vino a la memoria. ¿No había sido aquella foto sacada, acaso, un rato más tarde, ese mismo día? Esta vez su novio sí le dio importancia aunque no quiso admitirlo. Quizá la creyó capaz de cualquier cosa; poco después dejó de ir a visitarla.
Quitó la fotografía de la pared: un rectángulo más claro delataba su ausencia. La ausencia de la imagen del abrazo, la ausencia de la amiga, la ausencia de toda memoria, de todo recuerdo del pacto: a los dieciséis, por capricho de Helena, había degollado aquel cordero de dos días. Un par de guantes, nunca devueltos, conservaban el rastro de un pacto de amistad extinguido, a fin de cuentas, por muy poca cosa.