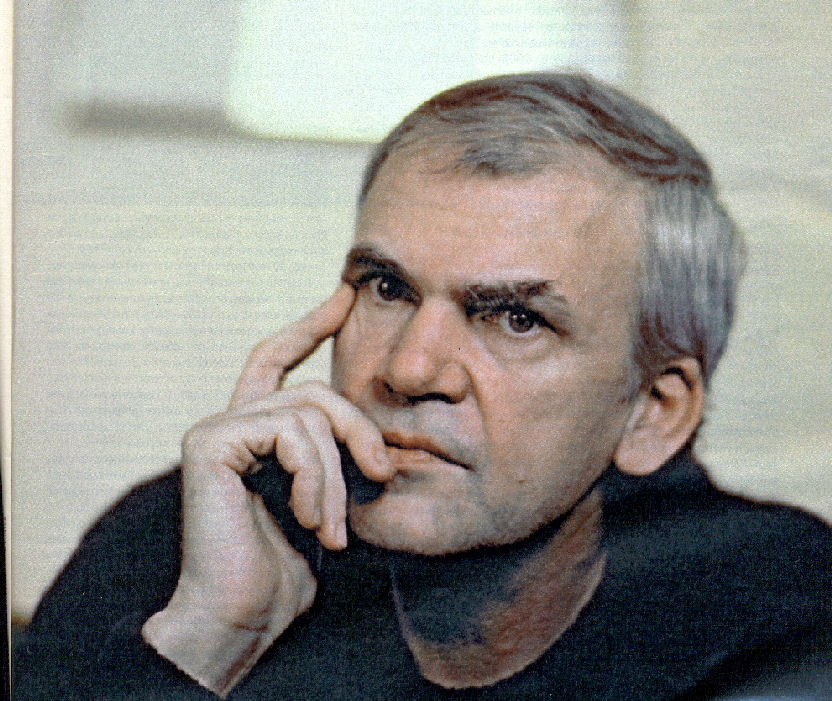El visitador médico invierte diecisiete minutos en terminar de exponer los favores que le reportarán a Braulio, el gastroenterólogo que lo escucha con indignación, recetar una determinada cantidad de píldoras del costoso medicamento que acaba de sacar al mercado el laboratorio que representa.
El visitador deja sobre el escritorio -un escritorio de roble despojado de cualquier ornamentación-: un teléfono inalámbrico última generación, un I-Pad y fotos de un hotel en Berna. Braulio, aturdido, calcula que
el visitador ha invertido más tiempo en relatar la estricta consecuencia por receta divulgada (cinco equivalen al teléfono inalámbrico; diez, al I-Pad; cien, a la solvencia necesaria para poder asistir al XII Congreso Internacional de Gastroenterología del 22 al 24 de mayo del año siguiente en Suiza: una semana, dos
personas) que explicar los sagrados méritos de la droga que está dando a conocer.
Acostumbrado a lo largo de los años a lidiar con la angustia del otro, la queja del que sufre, la dificultad verbal para explicar un síntoma y, dos veces, -una, al principio de su carrera; otra, seis años atrás- , con la muerte de uno de sus pacientes, Braulio no sabe, sin embargo, despedir al visitador sin furia. En la pared cuelgan dos diplomas: de la facultad de Medicina de Córdoba, de un Congreso Médico en las Cataratas del Iguazú. En la sala de espera, un chico de cinco años escribe en el piso. En los brazos de una mujer madura, un bebé duerme envuelto en una manta azul; siete personas más y una secretaria miran, azorados, cómo el médico a quien veneran, empuja -recónditas frases
el día saliendo
que yo turbias
recete un remedio de violencia
pensando en el laboratorio por la boca
y no en el paciente…- al hombre de maletín que persiste en sonreír con la tenacidad que le exige la empresa extranjera.
Una media hora más tarde, en un consultorio menos concurrido, dos cuadras más cerca del centro y de la estación de tren, álvaro, exaltado por la inmediata posibilidad de viajar a Europa, se pregunta, en el breve lapso en que se demorará en llegar el próximo paciente, qué le concede el porvenir. Como gastroenterólogo, su destino no se verá nunca ligado a las grandes proezas sociales ni se le pedirán sugestivos heroísmos: ésta es su íntima batalla. Jamás se le habría ocurrido despedir al visitador de una forma inapropiada; álvaro es consciente de que el mal habita el universo y no es virtud, para él, luchar contra lo que no puede combatir. ¿Existe, acaso, otra forma de que viaje al Congreso en Berna? Recordó las dos últimas cuotas del colegio de su hijo. álvaro dio con la respuesta de los nuevos tiempos: así es el sistema. De pie, el atisbo del tren le recordó otros vagones y la imagen de Sabina cruzó veloz bajo un puente de piedra. Se prometió no recetar ningún medicamento en la medida en que no hubiera contraindicaciones. En la pared, entre los registros enmarcados de jornadas, congresos y simposios, halló el juramento de Hipócrates: colgado por encima de los otros, debió ponerse en puntas de pie para releerlo; en la última frase, notó una molestia en el cuello y luego el estremecimiento. El frío, ese enemigo aterrador. Giró hacia uno y otro lado la cabeza para que sus huesos crujieran. En mayo del año siguiente, en Suiza, la primavera volvería, acaso, otra vez amable su visión del mundo.